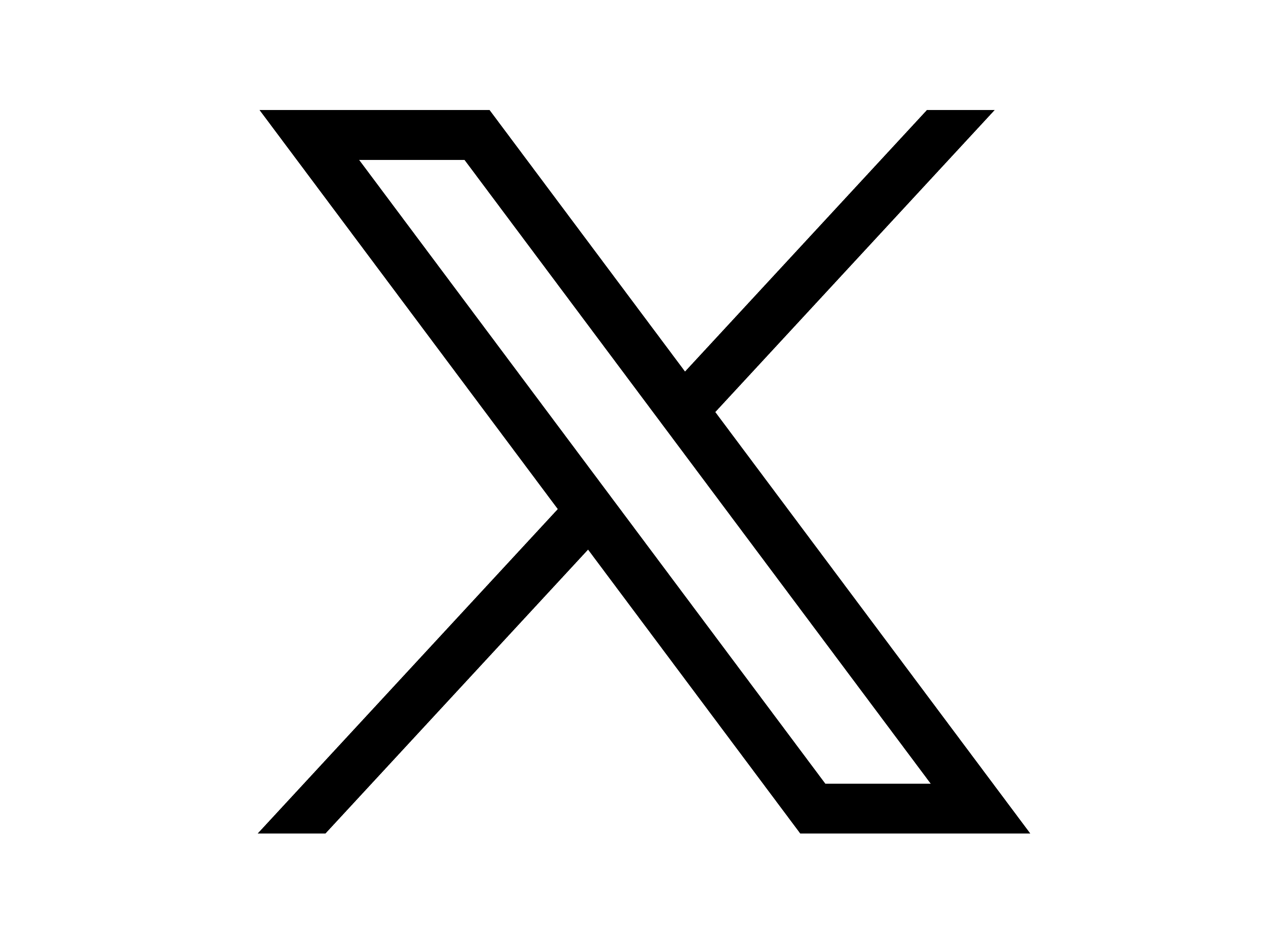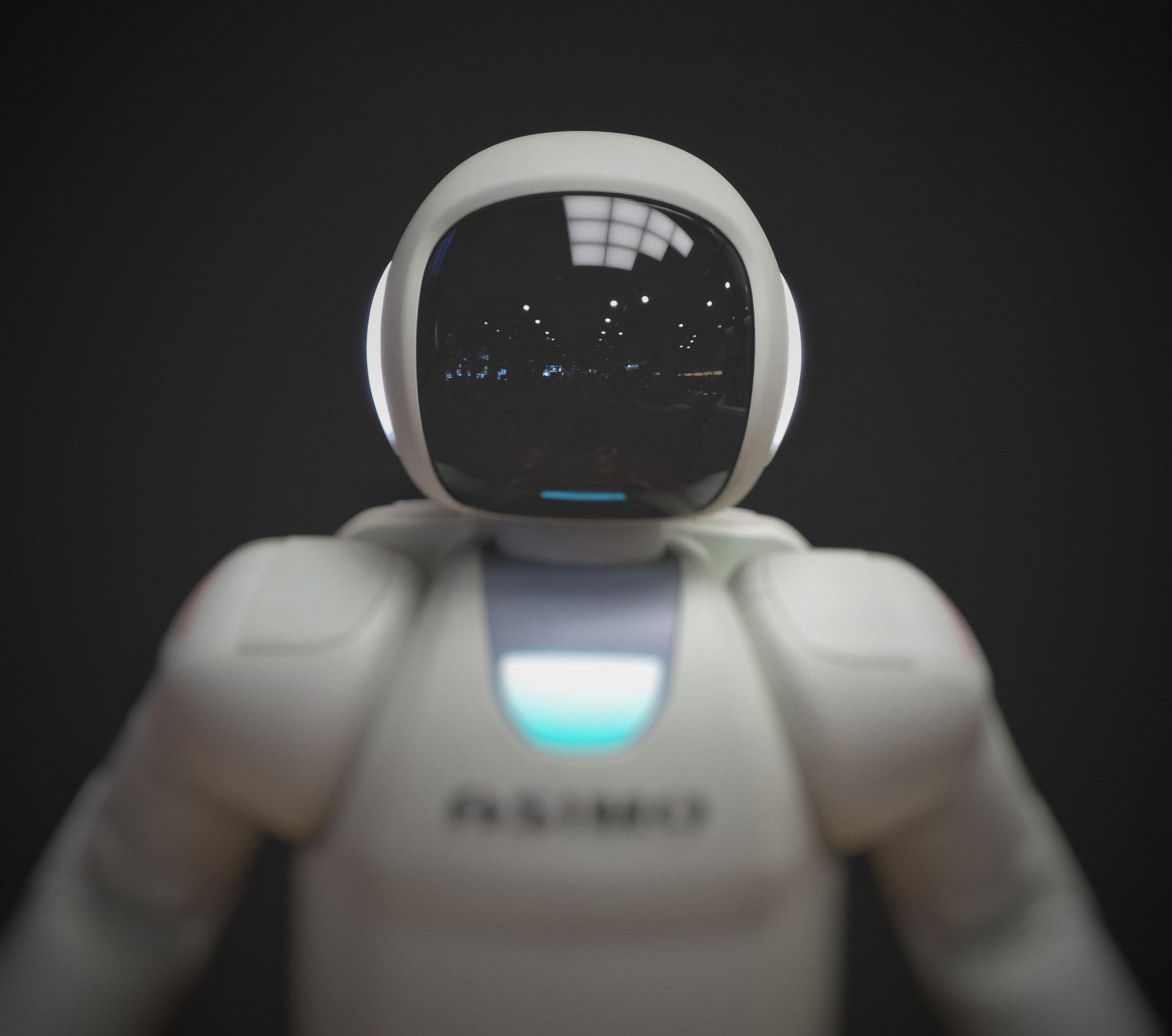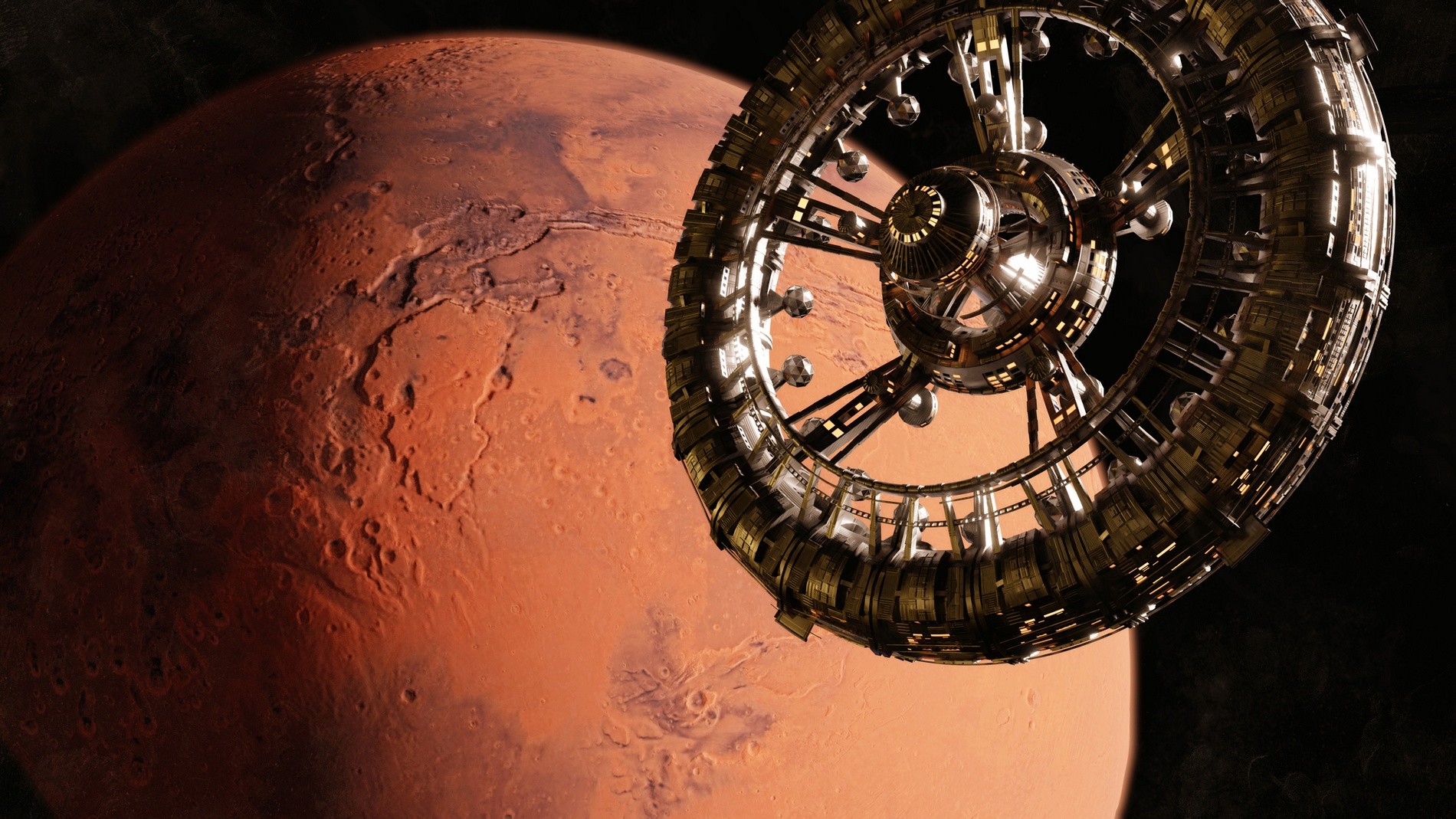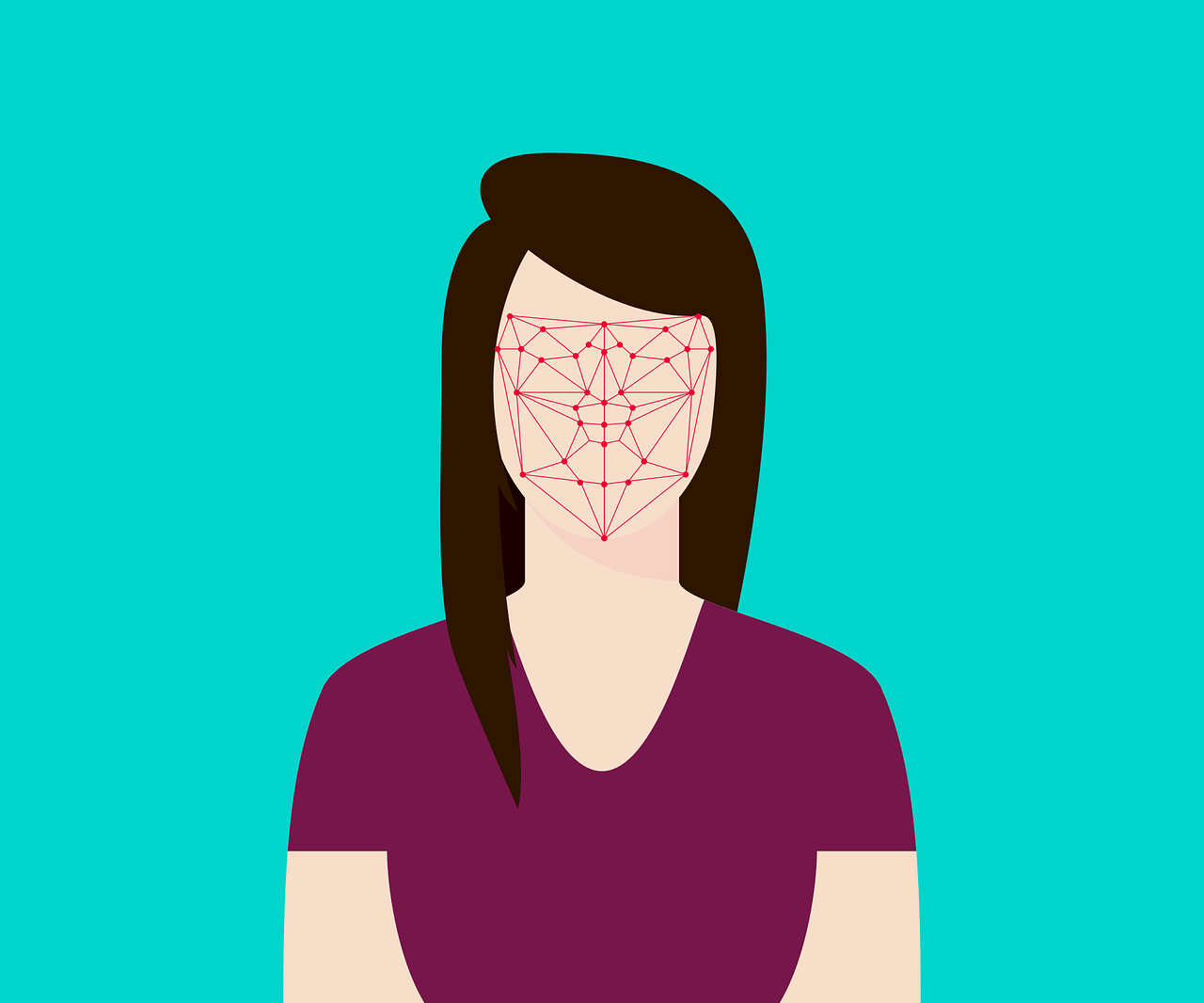Autor | Óscar Chamat
Por razones de trabajo hace unos años visité la que era una de las cinco ciudades más violentas del mundo -una de las 43 latinoamericanas que están en el top-50. Al aterrizar y tan pronto pasé inmigración en el aeropuerto, me estaban esperando con un coche 4×4 blindado. La persona que me recogió era una ingeniera sin un cargo relevante ni en lo privado ni en lo público que le hiciera necesaria seguridad especial, un coche blindado era su modo habitual de desplazamiento por la ciudad. De camino al hotel, en una de las zonas más prestantes de la ciudad, me advirtió “no puedes caminar más allá de ese centro comercial (escasos 150 m) y nunca más tarde de las 17.00h”. En tan solo un par de horas en esa ciudad, la expectativa de conocerla por mis propios medios quedó reducida a dos ventanas (la del hotel y la del coche) y a un entorno “controlado”: los metros que me separaban del centro comercial. El resto me quedo vetado.
Durante la semana que estuve allí, gracias a que me salté las reglas y caminé fuera de la zona de control –a diferentes horas y días, pero nunca más tarde de las 17.00h–, descubrí que la experiencia urbana de sus habitantes era similar a la mía: la vivían a través de las ventanas de sus casas o de sus coches, pues fueron muy pocas las personas que vi en la calle cuando salí a caminar.
¿Hace falta tecnología para que una ciudad sea más segura?
El objetivo de este viaje era conocer las iniciativas smart que estaban aplicando para disminuir sus indicadores de violencia. Para eso me reuní con el alcalde y su equipo de consultores internacionales. El alcalde era una persona con carisma, capacidad de liderazgo y convencido de que una smart city era el camino a seguir. Ellos –sólo hombres- explicaron con orgullo y conocimiento técnico el despliegue de sensores, cámaras, iluminación inteligente, wifi gratuito y coches autónomos eléctricos previstos para, entre otros objetivos, controlar el crimen y atraer y retener inversiones.
Al terminar la reunión quedé con la sensación de haber estado en la presentación de gadgets tecnológicos para ciudades pero que no estaban conectados con su contexto urbano e histórico: una ciudad que, por su topografía y clima, es perfecta para ir en bicicleta y caminar, pero nadie lo hacía. Además, tenía una tradición de compartir y vivir las calles y las plazas, pero que ahora, por la violencia, estaban solitarias.
Tres días después de esa reunión me volví a subir al 4×4 blindado camino al aeropuerto con el mismo sabor agridulce que me queda –de forma más frecuente de lo que me gustaría– cuando visito alguna de esas otras 43 ciudades latinoamericanas que están en la lista de más violentas del mundo: ciudades que quieren solucionar los problemas poniendo chips en la calle cuando la tendencia en el campo de las smart cities se centra en promover que las personas puedan disfrutar del espacio público y haciendo inteligentes y participativos los procesos de gestión y toma de decisiones de la ciudad.
Por curiosidad profesional me sigo informando de lo que ocurre en esa ciudad y veo cómo la tecnología que me explicaron en la reunión comparte protagonismo, sin desaparecer en ningún momento, con proyectos como la mejora de parques, la construcción de ciclorutas y nuevos procesos de participación ciudadana.
Esta ciudad sigue apareciendo en el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, en la parte final de ese listado, pero el hecho que en los hospitales atiendan a la mitad de víctimas es, sin lugar a dudas, un gran avance en hacer de ella una ciudad segura.
Buena gobernanza, clave entre los objetivos de las smart cities
En ese contexto y tratando de entender cómo la apuesta por ser una smart city ayudó a disminuir sus indicadores de violencia, he encontrado elementos que me han llamado la atención, no por su excepcionalidad, sino por ser compartidas con otras ciudades que las personas expertas catalogan como características de una “smart city Latinoamericana”:
- Priorización de la inversión en la mejora del espacio público con el objetivo que más gente –en cantidad y diversidad– se sienta más segura y durante más tiempo en él.
- Repensar la estructura administrativa de la ciudad para identificar, entre otras cosas, las fases del proceso de toma de decisiones donde la participación ciudadana da un valor añadido (o no) –esto implica aceptar que esa participación es fundamental si se quiere ser una smart city.
- Generar un proyecto de mediano-largo plazo que ilusione a la ciudadanía y con un liderazgo que pueda ser claramente identificado, y de forma muy especial, que tenga la confianza de la academia, la sociedad y el sector privado.
En esa ciudad quedan muchos retos que son compartidos con el resto de la región como, por ejemplo, hacerlas más inclusivas o definir modelos de gestión de residuos ambiental y económicamente sostenibles. Apostando por la tecnología como respuesta a esos retos, las ciudades seguramente tendrán avances importantes, pero en Latinoamérica, donde está el mayor índice de urbanización de todo el mundo (84% al 2017), quizás deberían centrar sus esfuerzos en aspectos como la calidad del espacio público, la eficiencia en los procesos participativos y de toma de decisiones, sin perder de vista el papel que puede tener la tecnología en ese proceso. No podemos olvidar que la inteligencia es la capacidad de escoger la mejor de las opciones, ni tampoco que la tecnología es solo una de esas opciones.
Óscar Chamat es consultor senior en innovación urbana y trabaja actualmente para el Ayuntamiento de Barcelona en la expansión del carril bici. También es conferenciante sobre smart cities en Colombia y co-produce CiudadHub, un podcast sobre innovación en ciudades.